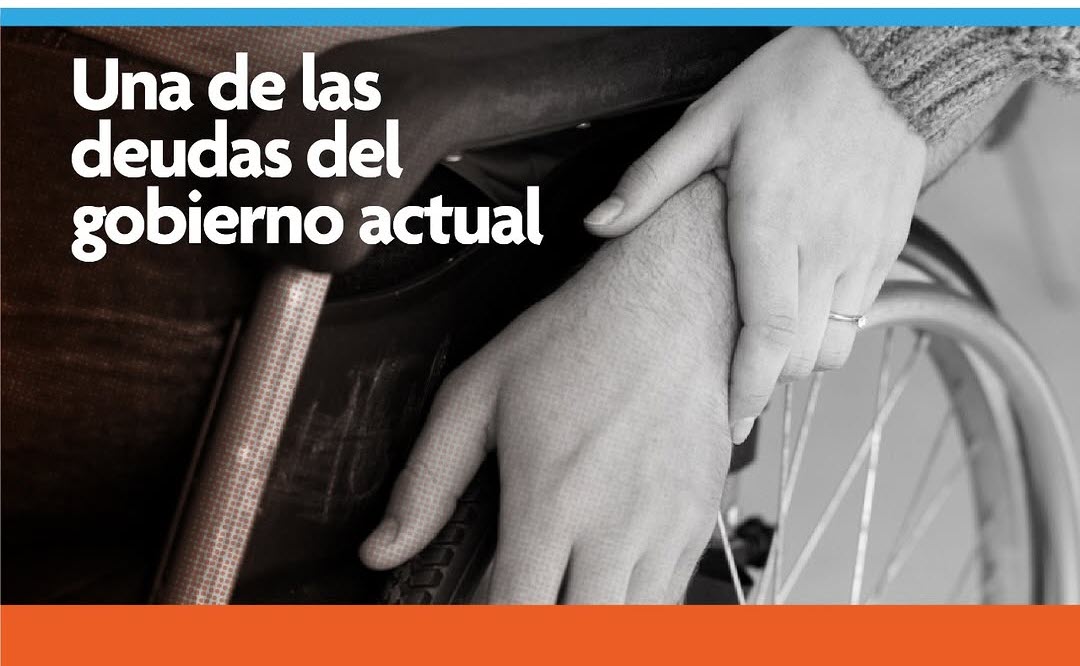Por Jorge Coulón
En agosto de 1944 a pasos del comando de las SS en Milán, explota un camión de la Wehrmacht (fuerzas armadas unificadas de la Alemania nazi desde 1935 a 1945), causando la muerte de seis transeúntes italianos y heridas menores al soldado chofer del camión. Hay fuertes dudas entre los historiadores acerca de los autores del atentado…
El norte de Italia está ocupado por Alemania y administrado por Mussolini y su República de Saló. Inmediatamente de este hecho 15 miembros de la resistencia, prisioneros en la cárcel de Milan, son llevados a la Plaza Loreto de la ciudad y fusilados sumariamente por los fascistas italianos.
Sus cuerpos quedan todo el día expuestos al público sobre el pavimento de la plaza, custodiados por escuadristas fascistas armados que impiden que familiares o amigos puedan acercarse. Una multitud dolida, indignada e impotente asiste a este cruel espectáculo.
Ocho meses después, las tropas nazis huyen de Italia, todo el norte del país es liberado por la resistencia. El 27 de abril, un control de los partisanos en Dongo, al norte de Milán, revisando un convoy de 40 camiones encuentra a Mussolini huyendo disfrazado de soldado alemán.
Mussolini y su pareja Clara Petacci son fusilados al día siguiente, llevados a Milan, dónde ya se sabía de su captura y fusilamiento, la ciudad en armas exige que sean llevados, junto a otros jerarcas, a la Plaza Loreto. Aún fresca la indignación por los fusilamientos de 1944.
Lo que contaré a continuación me fue referido personalmente por Tinin Mantegazza, escritor, guionista y escenógrafo milanés en 1974.
Tinin, adolescente en la época de los hechos, estuvo ese 29 de abril en Plaza Loreto. Los cuerpos fueron dejados en la plaza, en el pavimento…
La gente los rodeó. No había solemnidad, ni justicia, ni juicio. Había rabia. Y miedo ya sin dueño. Los pateaban, les gritaban, los escupían. A Mussolini, Clara Petacci y a los otros. El hecho de que estuvieran en el suelo hacía que la multitud presionara por verlos, insultarlos.
Entonces algunos, quizás partisanos, quizás vecinos, dijeron: “¡Basta! ¡Hay que colgarlos!”. No para castigarlos más, sino para alejarlos del suelo, del barro, de la muchedumbre, y ponerlos en alto. No por honor, sino por visión. Para que todos vieran lo que quedaba del fascismo.
—Yo estaba ahí, Jorge —me repitió Tinin—. Y supe que no olvidaría nunca esa mezcla de triunfo y espanto. La historia, cuando se desborda, no distingue entre teatro y realidad.
Y me lo dejó como se deja un legado: no para repetir, sino para comprender.ç